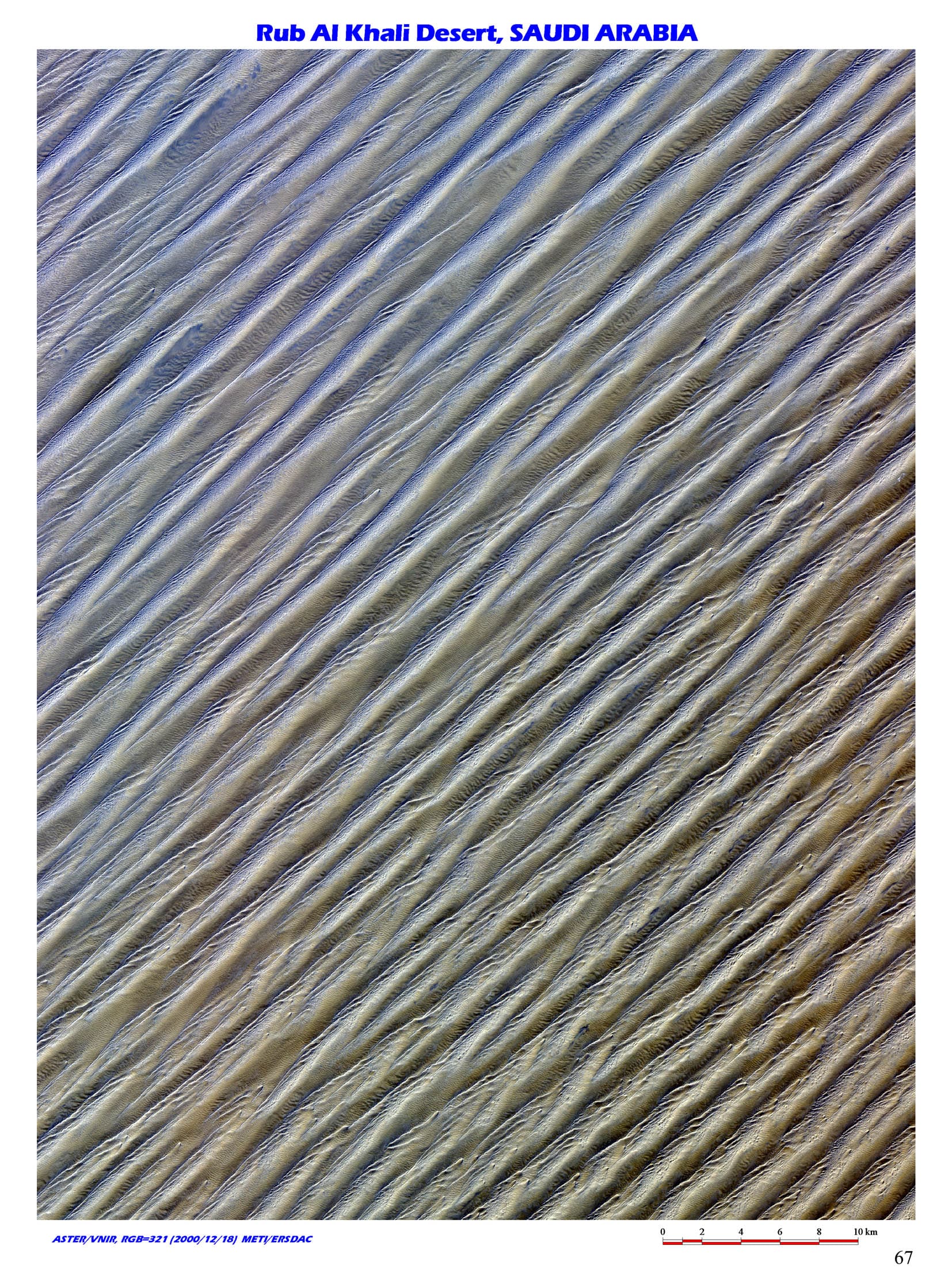Hola a todos. Comunicaros la tristísima nueva del deceso del gran investigador Untermann. Humilde y siempre servicial, como todos los sabios, deja una obra inmensa, alguna todavía por publicar. Afectado por la emoción me limito a reproducir el correo que José d’Enxarnaçao ha enviado a diversos investigadores. Descanse en paz esta gran persona cuya obra le sobrevivirá largamente.
FALECEU JÜRGEN UNTERMANN
(24-10-1928 / 07-02-2013)
Acaba Javier Velaza de comunicar o falecimento do Prof, Jürgen Untermann.
Que descanse em paz tão incansável lutador!
Independentemente do que, com mais pormenor, se há-de escrever acerca deste
eminente professor e especialista em línguas pré-romanas, importa, desde já, focar que,
para além do seu saber e do seu intenso labor científico, Untermann irradiava em torno
de si, desde o primeiro momento, uma enorme simpatia e sempre teve o condão de
formar discípulos e de fazer interessar muitos pela investigação a que de alma e coração
se dedicou. Era o Amigo, o Professor atento e interrogante, que lançava hipóteses com
uma humildade imensa, na perspectiva de contribuir para o avanço do conhecimento
mas jamais com a pretensão de se apresentar como o ‘depositário único’ desse
conhecimento. Educava para a liberdade crítica, judiciosa e serena.
Um dos seus primeiros trabalhos, no que à Península Ibérica diz respeito –
aliás, constituiu a Hispânia o seu território de eleição – foi Elementos de un Atlas
Antroponímico de la Hispania Antigua (Madrid, 1965), ainda hoje citado como obra
de referência, pois que, embora se tenham multiplicado muito os testemunhos dos
antropónimos aí tratados, o certo é que as conclusões retiradas já nesse longínquo 1965
em relação, por exemplo, às influências detectadas com vista à determinação de áreas
linguísticas permanecem válidas.
Foi um dos grandes motores dos colóquios sobre línguas e culturas paleo-
hispânicas, a cuja comissão coordenadora, de cariz internacional, presidiu durante
longos anos e só a pouca disponibilidade para fazer viagens é que o impossibilitou
de estar fisicamente presente no XI Coloquio Internacional de Lenguas y Culturas
Prerromanas de la Península Ibérica, que se realizou em Valência, de 24 a 27 de
Outubro, p. p.
Vai no final desta nota, escrita – que se me perdoe – ‘a quente’, fortemente
emocionado, como se imagina, pela partida de um Amigo do peito, uma breve lista
dos seus trabalhos. Seja-me permitido, no entanto, realçar a importância que teve a
sua obra monumental (assim a designo não por causa do título, mas porque é mesmo
monumental, os Monumenta Linguarum Hispanicarum, publicados em Wiesbaden, o I
volume em 1975 e o IV (e último), em 1997 (Band IV. Die tartessischen. keltiberischen
und lusitanischen Inschriften).
Tivemos, em 1993, já lá vão dez anos, a oportunidade de o homenagear, com
o volume «Novedades y correciones en la teonimia galaica. Studia paleohispanica et
indogermanica J. Untermann ab amicis hispanicis oblata», publicado em Barcelona.
Mas não há dúvida que a nossa maior homenagem será, para os crentes, elevar por ele
uma prece; e, para todos, saber colher o exemplo da sua abnegada vida.
José d’Encarnação
Alguns títulos de J. Untermann
1961 – Zum Namen von Munigua. Madrider Mitteilungen. 2, p. 107-117.
1962 – Sprachräume und Sprachbewegungen im vorrömischen Hispanien. Wiesbaden.
(«Áreas e movimentos linguísticos na Hispânia pré-romana». Revista de Guimarães. 72,
p. 5-41).
1962 – Personennamen als Sprachquelle im vörromischen Hispanien. II Fachtagung für
indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck. p
1963 – Recensão a TOVAR 1961. Indogermanische Forschungen. 68, p . 317-25.
1967 – recensão a Michael Koch, Tarschisch und Hispanien. BzNF. 2(1), p. 222-225.
1976 – Pompaelo. Beiträge zu Namenforschung. Neue Folge, 11, p. 121-35.
1980 – Namenkundliche Anmerkungen zu lateinhischen Inschriften aus Kantabrien.
Beiträge zu Namenforschung. Neue Folge. 15, p. 367-92.
1981 – La varietà linguistica nell’Iberia romana.
. 3, p. 15-35.
1983 – Die Keltiberer und das Keltiberische. Problemi di Lingua e di Cultura nel
Campo Indoeuropeo (E. CAMPANILE ed.). Pisa, p. 109-28.
1985 – Los teónimos de la región lusitano-gallega como fuente de las lenguas indígenas.
Actas del III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas (Lisboa 1980).
Salamanca. 1985, p. 343-63.
1985 – Lenguas y unidades políticas del suroeste hispánico en época prerromana. De
Tartessos a Cervantes. Köln-Wien, p. 1-40.
1987 – Lusitanisch. Keltiberisch. Keltisch. Actas del IV Coloquio sobre Lenguas y
Culturas Paleohispánicas (Vitoria. Maio 1985). Vitoria/Gasteiz, p. 57-76.
1988 – Zur Morphologie der lusitanischen Götternamen. Homenagem a Joseph M. Piel
por ocasião do seu 85.º aniversário. Tubingen, p. 123-138.
1989 – arganto) – ‘Silber’ in Keltiberischen (mit einem Beitrag von Walter Bayer).
Indogermanica Europaea. Festschrift für Wolfgang Meid. Graz, p. 431-50.
1990 – «Comentarios sobre inscripciones celtibéricas menores» en Villar (ed.). Studia
indogermanica et palæohispanica in honorem A. Tovar et L. Michelena, p. 351-374.
1992 – Anotaciones al estudio de las lenguas prerromanas del Noroeste de la Península
Ibérica. Galicia da romanidade á xermanización. Santiago de Compostela, p. 367-97.
1992-93 – Los etnónimos de la Hispania antigua y las lenguas prerromanas de la
Península Ibérica. Complutum. 2-3, p. 19-33.
1995 – La latinización de Hispania através del documento monetal. La moneda
hispánica. Ciudad y territorio (Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática
Antigua). Madrid, p. 305-16.
1996 – VI. La onomástica. VII. La onomástica de Botorrita 3 en el contexto de la
Hispania indoeuropea. in BELTRÁN; DE HOZ & 1996, p. 109-180.
1996 – De colaboração com BELTRÁN (Francisco), DE HOZ (Javier), El Tercero
Bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca), Saragoça, 1996.