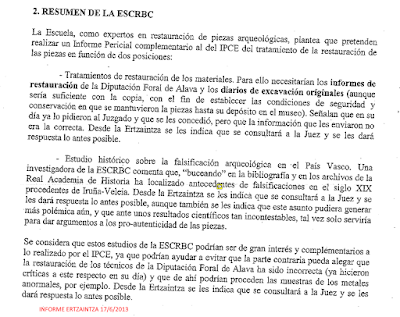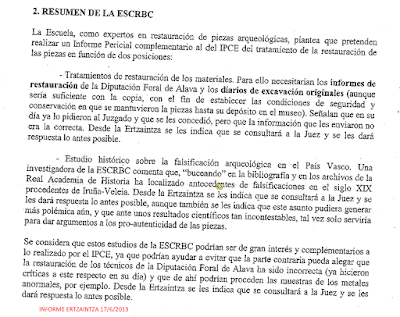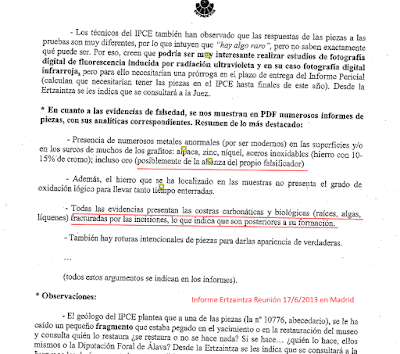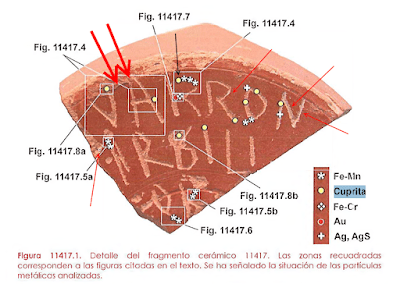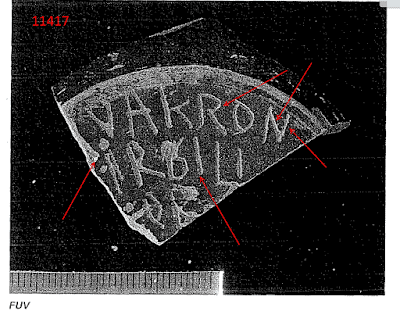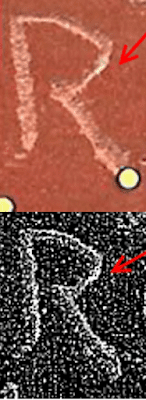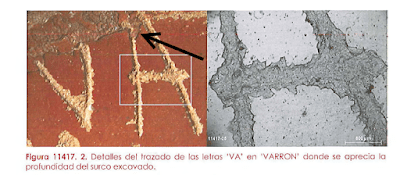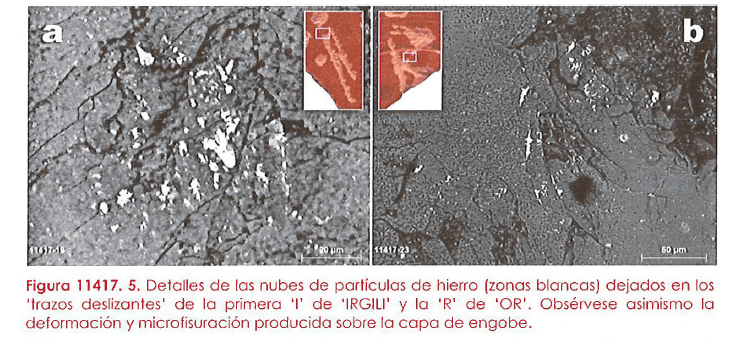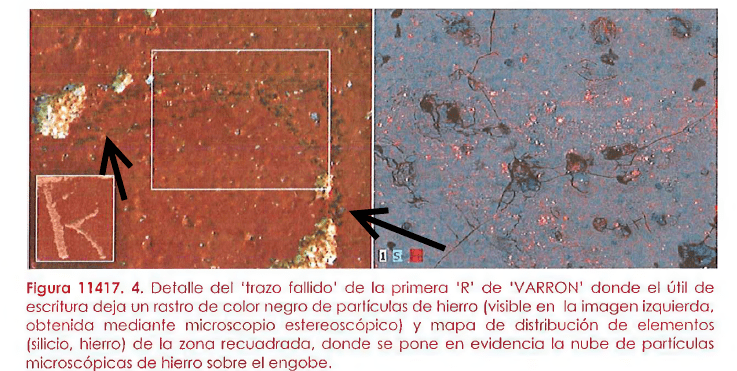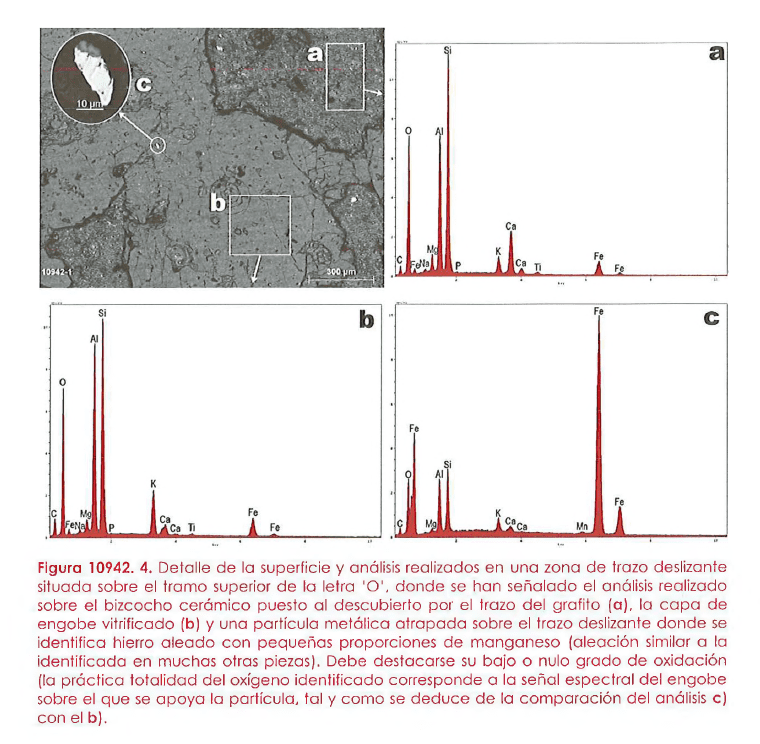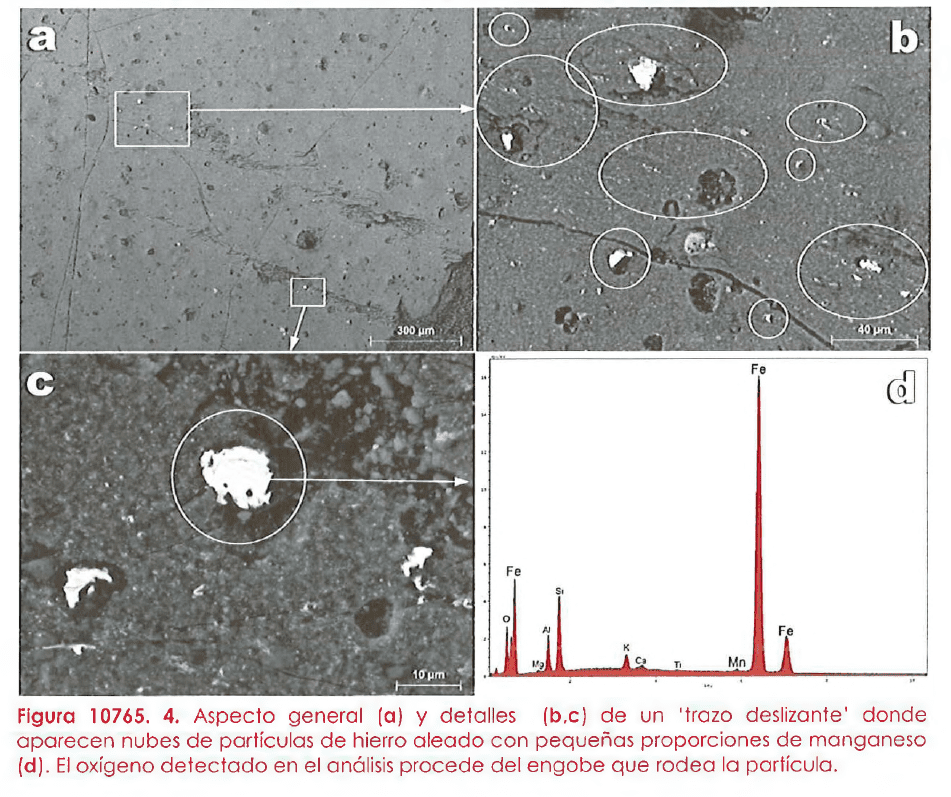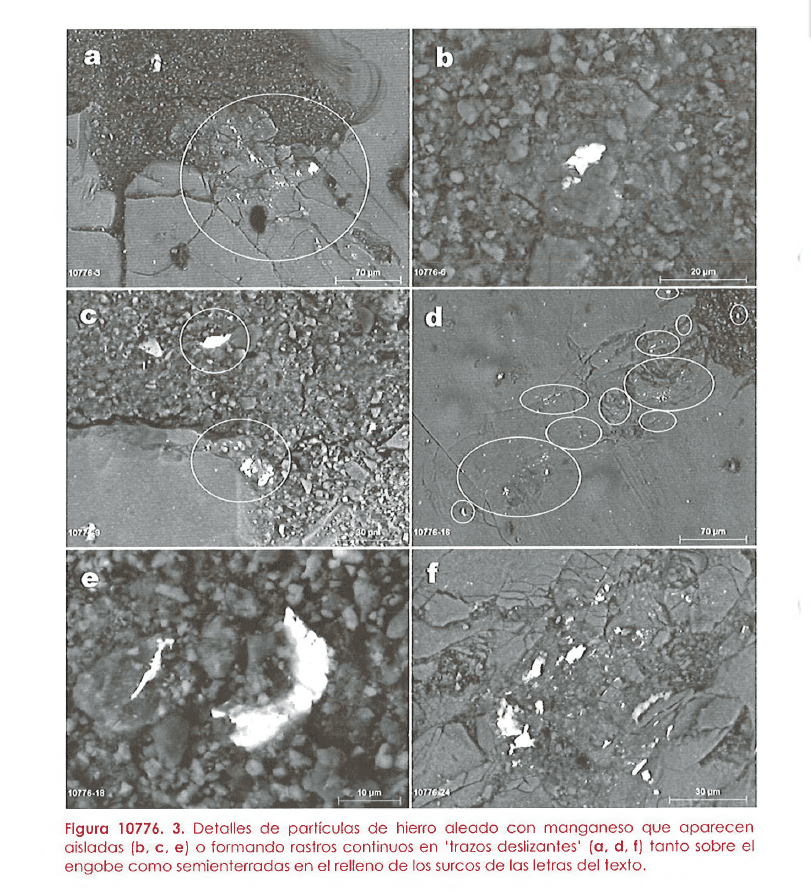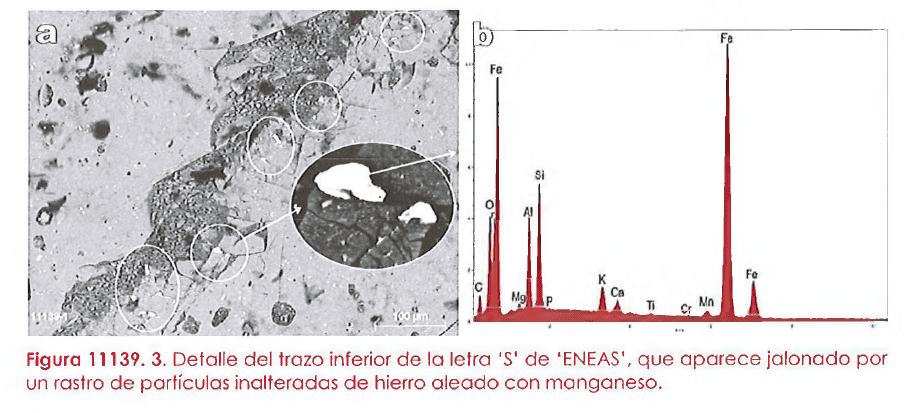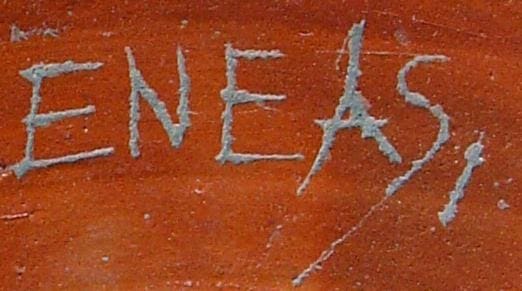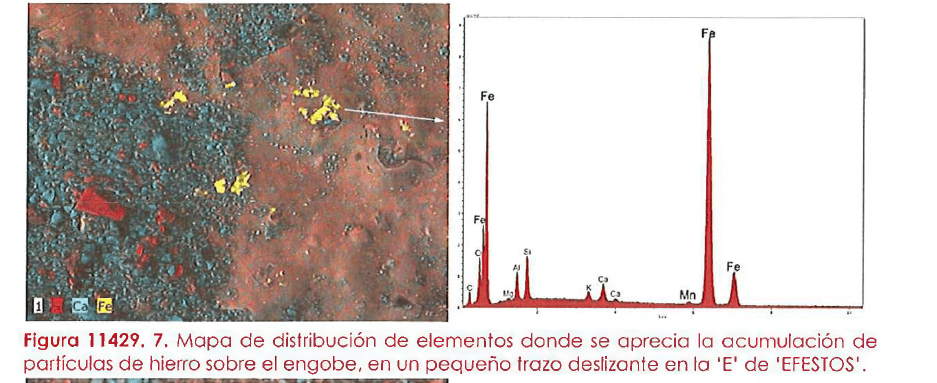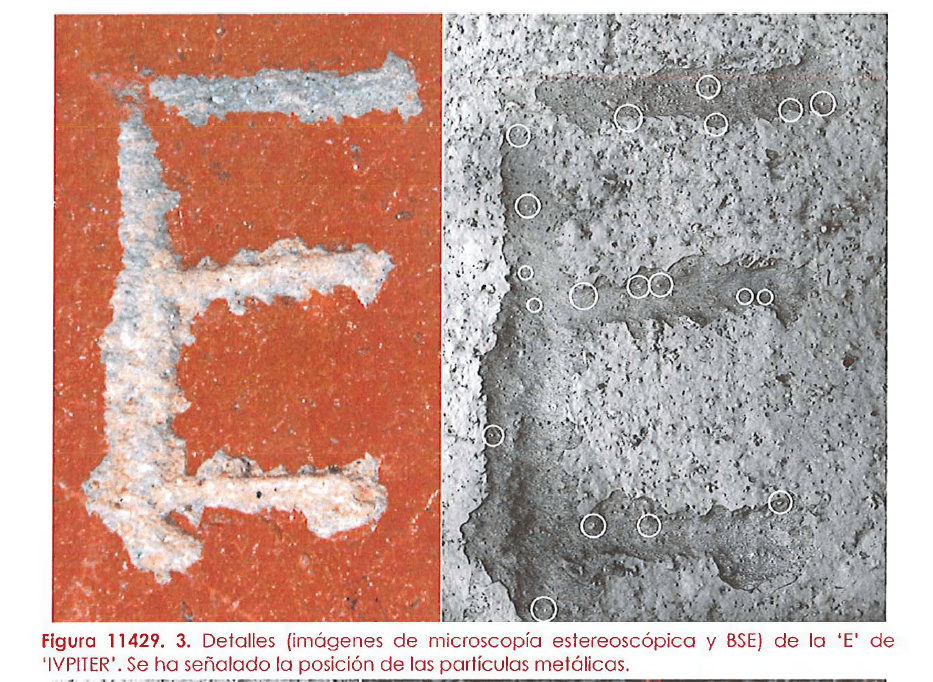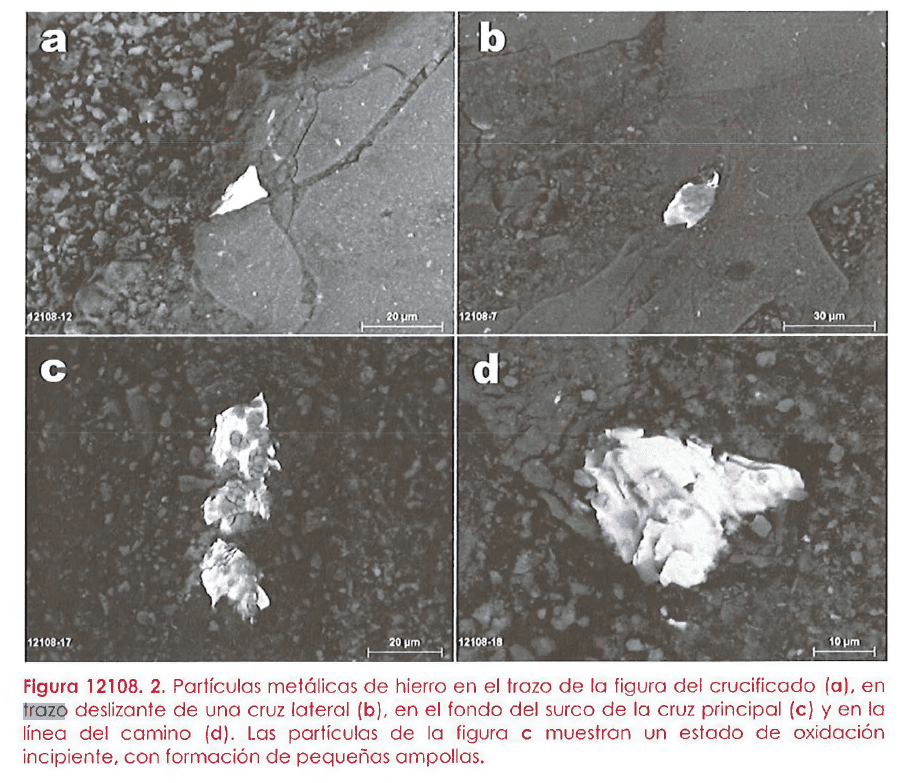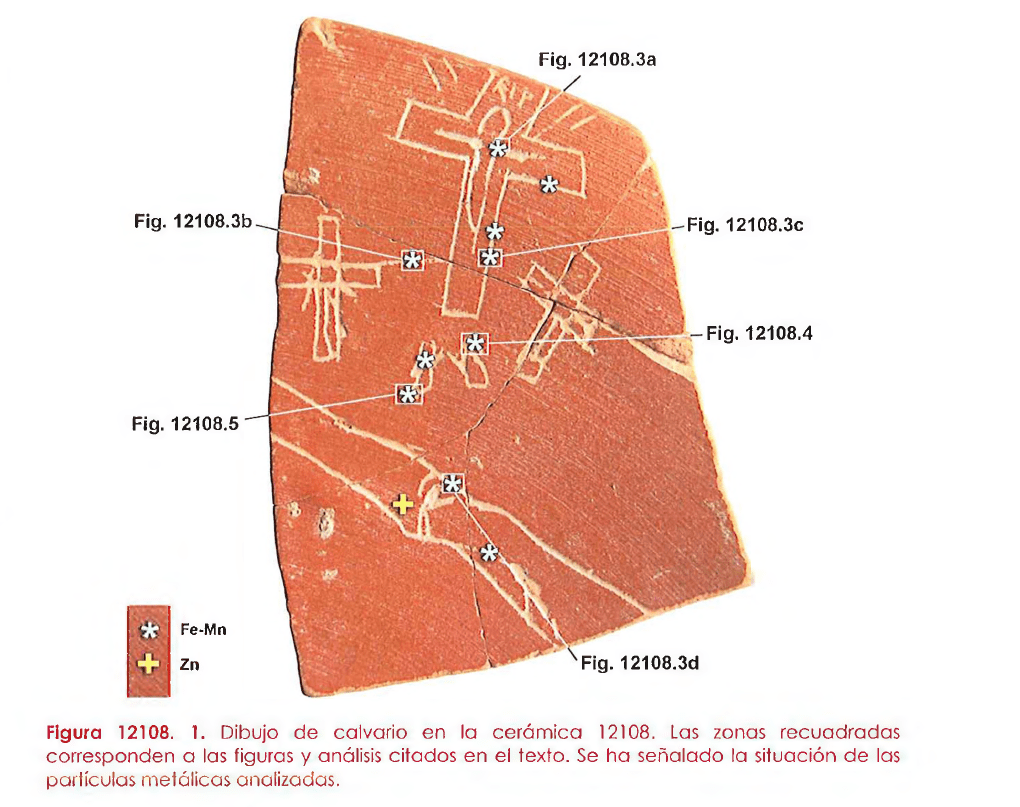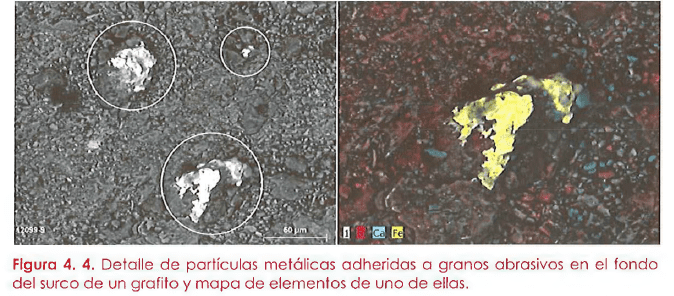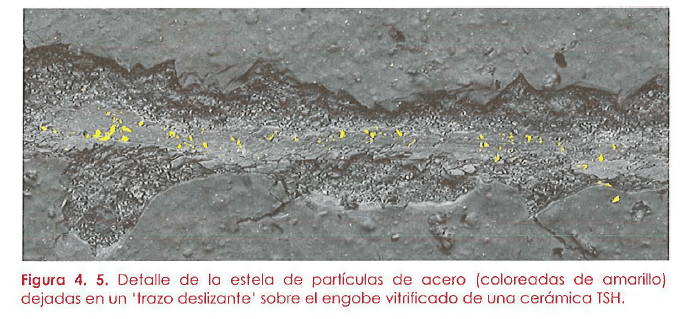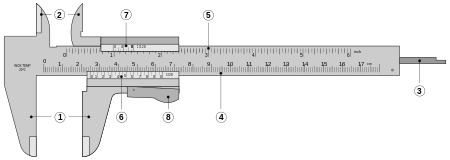No nos podemos perder esta tumba paleolítica muy importante…
Copiado de ¿Quién era y cómo vivía la “dama roja” de El Mirón?
La cueva cántabra, en la que trabajan investigadores del Instituto de Prehistoria de la UC, alberga el primer enterramiento magdaleniense de la Península Ibérica.
La cueva cántabra de El Mirón, en la que un equipo del que forma parte la Universidad de Cantabria excava e investiga desde hace años, guarda el misterio del primer enterramiento magdaleniense localizado en la Península Ibérica. En el verano de 2010, los investigadores hallaron unos huesos humanos que fueron datados dos años después con la técnica del carbono 14, confirmando su antigüedad y apuntando a que se trataba de un joven adulto.
Hoy sabemos que se trata de una mujer de entre 35 y 40 años que vivió en Cantabria hace 19.000 años y cuyo cuerpo fue cubierto de una pintura ocre en lo que parece un ritual funerario excepcional. Por ello sus descubridores, Manuel González Morales (Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria) y Lawrence G. Straus (Universidad de New Mexico, Estados Unidos) la han bautizado como la “dama roja” de El Mirón.
Los restos aparecieron tras un gran bloque de piedra que había caído del techo de la cueva y que presentaba unos curiosos grabados lineales que podrían asociarse a una representación de la mujer. Los enterramientos no eran comunes en esa era prehistórica, de ahí la importancia del hallazgo realizado en la cavidad de Ramales de la Victoria y la teoría de que la mujer podría ser alguien especial o tener cierto carácter sagrado.
La tumba sufrió alteraciones posteriores, ya que algún animal robó la tibia -que fue recuperada después- y faltan el cráneo y huesos grandes que probablemente fueron trasladados a otros lugares. El análisis de los dientes de la “dama roja” también aporta información sobre cómo se alimentaba: alrededor del 80 por ciento de su dieta era carnívora (ciervos, íbices…) y el resto piscícola (salmón) y vegetal. Todos estos resultados y el análisis de ADN de los restos han sido publicados en la revista “Journal of Archaeological Science”.
La datación se realizó en dos centros alemanas: el “Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology” de la Universidad de Leipzig con una técnica innovadora de separación del colágeno denominada ultrafiltración, y el “Curt-Engelhorn Centre for Archaeometry” de la Universidad de
Tubingen mediante acelerador lineal de partículas.
Cazadores del pasado
Durante el Magdaleniense Inferior, la Cueva del Mirón conoció una ocupación intensiva, de la que son testimonio numerosos restos de la actividad cazadora, grandes cantidades de huesos de animales, decenas de miles de fragmentos de tallas de sílex y otras materias primas que se usaban para fabricar útiles y armas. También corresponden a esa época numerosas piezas de hueso y asta, muchas de ellas decoradas, como un excepcional omóplato grabado con una cabeza de cierva que se halló en la campaña de 2004. Las investigaciones realizadas en el yacimiento permiten conocer diversos aspectos de los habitantes de aquella época: alimentación, salud, posibles movimientos migratorios…
La excavación es parte de un proyecto internacional desarrollado desde 1996 por el IIIPC y el Departamento de Antropología de la Universidad de New Mexico. Los trabajos están financiados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y por otras entidades y particulares como la propia Universidad de New Mexico, la escritora Jean Auel, autora de la exitosa saga literaria de “El clan del oso cavernario”, o la fundación estadounidense L.S.B. Leakey.
El IIIPC es un instituto mixto de investigación de la Universidad de Cantabria, en cuyo patronato participan el Gobierno de Cantabria, el Grupo Santander Universidades y la Fundación Botín.
Noticias aparecidas sobre la “dama roja” de El Mirón:
El País, RNE1 (‘España vuelta y vuelta’, minuto 1’50’’ y 45’47’’, New Scientist, Homínidas (revista Quo), BBC Mundo, Ancient Origins y Terrae Antiquae.
Flores para la Dama Roja de El Mirón
-
Un equipo de investigadores españoles ha encontrado una alta concentración de pólenes fosilizados la cueva de Ramales de la Victoria, el primer enterramiento del Paleolítico descubierto en la Península Ibérica
Un equipo de investigadores españoles ha encontrado una alta concentración de pólenes fosilizados sobre una tumba del Paleolítico, lo que significa que hace 16.000 años, alguien depositó flores sobre un nicho prehistórico.
Los investigadores tienen claro que las flores fueron depositadas «sobre la tumba», pero no han podido determinar si se hizo como «ofrenda ritual» o con un fin mucho más prosaico: «evitar malos olores asociados al enterramiento», explica la investigadora y profesora Ikerbasque de la UPV/EHU, María José Iriarte.
El estudio analiza el enterramiento de la llamada ‘Dama Roja’ de la cueva de El Mirón (Cantabria), una tumba del Paleolítico superior a la que la revista Journal of Archaeological Science dedica un número especial con todas las investigaciones realizadas ahí.
La cueva estuvo habitada desde el Paleolítico medio hasta la Edad del Bronce, y contiene, un importante depósito arqueológico. Era conocida desde 1903, pero las investigaciones arqueológicas sistemáticas no se iniciaron hasta 1996 (dirigidas por L.G. Straus y M. González-Morales) y no fue hasta la campaña de 2010, cuando, en los niveles correspondientes al Magdaleniense inferior cantábrico, se halló un enterramiento humano, «intacto y no contaminado», destaca la investigadora.
La fosa, que contiene los restos óseos de una mujer de entre 35 y 40 años, está situada al fondo de la cueva, en un pequeño espacio entre la pared y un bloque desprendido del techo que contiene diversos grabados que podrían ser coetáneos al enterramiento. La coloración roja que presentan los huesos y el sedimento en el que reposan, sugieren la utilización del ocre como parte del ritual de inhumación, y de ahí el nombre con el que se ha bautizado a estos restos: Dama Roja.
Los autores del estudio (Iriarte, el profesor de la UPV/EHU) Álvaro Arrizabalaga y la profesora de la Universidad de Zaragoza Gloria Cuenca) han estudiado las condiciones medioambientales bajo las que tuvo lugar el enterramiento y han analizado los pólenes y esporas conservados en el sedimento.
En la cueva, en el nivel sepulcral, y sólo allí, los investigadores han encontrado una alta concentración de pólenes de plantas de una única familia, la llamada ‘Chenopodiacea’. Descartadas por diversos motivos otras posibilidades, como que esas plantas se utilizaran con fines alimenticios o terapéuticos, «la hipótesis más verosímil es que se depositaron flores completas en la tumba», explica Iriarte.
«No ha sido posible asegurar si este aporte de plantas tuvo como objeto una ofrenda ritual a la fallecida, o si tenía un fin más sencillo, relacionado, por ejemplo, con el saneamiento o la higienización», añade. «Con sus florecitas pequeñas generalmente blancas o amarillentas, hoy día no las consideraríamos plantas vistosas», explica Iriarte, «aunque no podemos aplicar el Principio de Actualismo a la conducta humana en estas cuestiones meramente estéticas».
Los restos encontrados en la cueva de Ramales de la Victoria han permitido reconstruir las características de la protagonista del enterramiento. Era una mujer bastante robusta, muy dada a caminar, de metro y medio de altura y con una dieta basada en vegetales y pescado. Murió hace cerca de 19.000 años y antes de enterrarla cubrieron con ocre sus huesos. Por eso la llaman «la dama de rojo», tal y como señalaron los miembros del equipo de la Universidad de Cantabria dirigido por Manuel González Morales.
Fue en 2010 cuando se desenterraron los primeros restos óseos de esta mujer que, a la postre, se han convertido en el primer enterramiento del Paleolítico descubierto en la Península Ibérica. «Sólo se conocen algunos restos óseos dispersos, piezas de cráneos, hallazgos antiguos, pero nunca un enterramiento con ritual como éste, porque en El Mirón, asociado estratigráficamente al depósito de huesos, se ha identificado en la zona inmediata una serie de pequeñas hogueras contemporáneas», señaló en su momento el investigador.
El impacto en la comunidad científica ha sido notable durante este tiempo y, ahora, el descubrimiento acapara todos los focos de las revistas especializadas con más prestigio en el mundo. El Journal of Archaelogical Science, una de las publicaciones de referencia desde hace 41 años, dedicará su próximo número a un monográfico sobre los estudios parciales en El Mirón.
Una docena de expertos extranjeros y del país diseccionarán en sus artículos el avance en la investigación prehistórica que ha supuesto el hallazgo de González Morales y su equipo. De hecho, ?la dama roja? supone el primer vestigio de los humanos que emigraron del norte de Europa, huyendo de la glaciación, en busca de climas más templados.
Los informes definitivos sobre los hallazgos de la cueva están pendientes del estudio de ADN que están a punto de concluir los especialistas del Departamento de Genética del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania). La investigación del genetista Svante Pääbo aclarará más detalles de la vida y el entorno de ?la dama roja?.
Fue el compañero de investigación de González Morales, el profesor Lawrence G. Strauss, de la Universidad de Nuevo México, quien bautizó con ese apodo a los restos de la mujer hallados en El Mirón. El uso del ocre en los enterramientos era frecuente en el Paleolítico, pero su finalidad solo es una especulación, como su hipotética capacidad para conservar los restos.